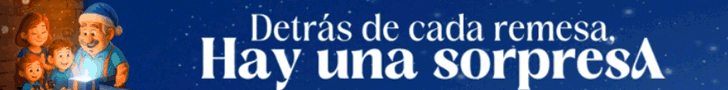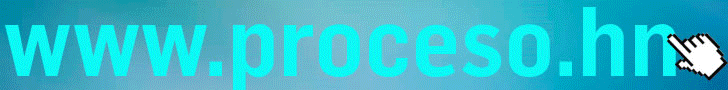Bajo Chiquito (Panamá) – Cuando salen agotados de la selva del Darién, los primeros que acuden al socorro de los migrantes no son la ONU, las ONG o las fuerzas de seguridad panameñas, sino los indígenas emberá, que esperan con sus piraguas para aliviar el descenso por el río hasta el primer poblado.
«Al fin lo logramos, nuestra alegría cuando vimos las piraguas», dice a EFE exhausta la venezolana Jessenia Pérez, que viaja con su familia y acaba de llegar a la conocida como Quebrada del León, el último punto al que pueden ascender las canoas en temporada seca.
Atravesar durante varios días a pie la selva del Darién, esa frontera natural entre Colombia y Panamá, supone un reto para cualquiera, donde a la falta de agua y comida, y a los continuos obstáculos naturales, se unen los robos y las violaciones.
«Es muy duro (…) Fui atleta, tengo 44 años, todavía tengo estado físico, pero para cualquier persona que sufra de una lesión es el extremo: precipicios, ríos con fuerza, mucha piedra, muchos acantilados, no se lo recomiendo a nadie que cruce esto a pie», explica a EFE sudoroso, casi sin aliento, el venezolano Fran García.
No cuentan con guías, solo algunas marcas azules que fueron colocando los migrantes que les precedieron para señalar los mejores pasos, una bolsa aquí, una tela allá, además de los consejos de los familiares y amigos que cruzaron la selva antes que ellos.
«Solamente nos dicen por dónde vamos a caminar, y allá vamos, río abajo hasta llegar a los indígenas con las canoas, que es el sitio donde estamos», detalla García.
AYUDA, PERO PAGANDO
Los indígenas los reciben con sus canoas, incluso con alimentos y agua, pero cobran. No son una organización humanitaria y han visto un negocio en la llegada masiva de migrantes, 70.000 en lo que va de año. Por un puesto en la piragua hasta el poblado de Bajo Chiquito se paga 20 dólares, los niños menores de diez años viajan gratis.
Bajo Chiquito, situado a las orillas del río Turquesa, triplica su población a diario con la llegada de alrededor de mil nuevos migrantes. El pequeño poblado, al que en época de lluvias solo se puede acceder en canoa, se ha convertido en un gran mercado, con puestos de venta de comida, ropa o incluso de recarga de celulares.
El venezolano Omar Alejandro Barrios trabaja en el puesto de celulares, donde recarga unos doscientos móviles al día. En una gran mesa repleta de enchufes, los migrantes devuelven a la vida sus aparatos a la espera de poder dar la buena noticia a sus familiares: sobrevivieron a la selva. Les cobran 50 centavos o un dólar.
«Este negocio nació de la necesidad que demandan los migrantes para poder comunicarse con su familia. Y ya ahí la comunidad emberá lleva la tarea, porque nosotros somos ayudantes», explica a EFE Barrios.
«Llevo ya ocho días acá trabajando. Llegué sin dinero, llegué con mis dos hijos y mi mujer, pero el dinero no nos alcanza para seguir, me entiende», añade emocionado.
El dueño del puesto es el indígena Vitalino Berrugate, que cuenta además con otros negocios: una cocina, una lavandería y un baño.
«Aquí todo el mundo vende la comida a 5 dólares. Pero ese es el precio, porque la comida también es cara. Si vendemos a 3 dólares, ¿qué ganamos nosotros? No ganamos nada», afirma a EFE Berrugate, que asegura que cuando no tienen dinero recarga los celulares gratis.
LLENO Y VACÍO DIARIO
Cuando los migrantes llegan a Bajo Chiquito en canoa les esperan las fuerzas de seguridad panameñas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que toman sus datos y los registran, para acceder luego libremente al poblado, donde instalan sus tiendas de campaña en cualquier espacio libre, como calles y porches.
Ese día han llegado al poblado un millar de personas, que en la mañana siguiente abandonarán el lugar en canoas hacia los centros humanitarios instalados por las autoridades panameñas para acoger a los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos, donde podrán descansar y reponer fuerzas.

Por ese nuevo trayecto de seis horas en canoa hasta la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de Lajas Blancas los indígenas cobran 25 dólares por persona, aunque el Senafront les pide trasladar a todos los migrantes, por lo que algunos también viajan gratis.
Son las cinco de la mañana y cientos de migrantes esperan en cola para comenzar a embarcar. Las fuerzas de seguridad se ocupan de mantener el orden, mientras los indígenas preparan las piraguas para continuar el trayecto. El líder comunitario Luis Rosales se ocupa ese día de coordinar el traslado, pero tiene un problema: disponen de 40 piraguas y necesitan 30 más. «Ya lo estamos solucionando».
«Hemos llamado al Gobierno central y a todos los grupos, ONG, que tienen que ver con la migración, que necesitamos apoyo, que se involucren en esto para que las cosas sean más fáciles para nosotros también. Estamos recibiendo beneficios, pero (…) esto representa un gasto también», asegura a EFE Rosales.
LA DIFÍCIL RESPUESTA HUMANITARIA
El jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, el italiano Giuseppe Loprete, explicó a EFE que la respuesta a la salida de la selva y otros puntos no es fácil porque «las rutas están cambiando».
«Es difícil seguir todos los cambios, y en donde nos posicionamos ahora, en 6 meses habrá cambiado, y tenemos que mover toda la operación. La estrategia hasta ahora fue la de privilegiar ciertos sitios con los pocos recursos que tenemos, porque es una crisis que es subestimada. Todos hablan del Darién, pero con las cifras y los flujos que estamos viendo es una crisis que se puede comparar a lo que vemos en Europa, en el Mediterráneo y África», subrayó.
Las autoridades panameñas estiman que este año podrían cruzar su territorio 400.000 migrantes, un nuevo récord después de que en 2022 lo hicieran más de 248.000, que a su vez supuso casi el doble de los identificados en 2021. «Hay que prepararse para lo peor», dice.
La OIM, el Senafront, y otras autoridades panameñas se reunieron con la comunidad de Bajo Chiquito para reforzar su presencia allí y apoyarlos para hacer el tránsito de los migrantes, «no digo más fácil, pero más humano», y luego «las autoridades también toman riesgos para operaciones de control, de monitoreo, de rescate».
En estos momentos, en plena fase de emergencia, están adquiriendo alimentos o medicinas para la clínica, un apoyo que proporcionan desde hace años con el Ministerio de Salud, aunque no siempre hay personal sanitario presente en el lugar por falta de acceso.
UN MÉDICO PARA CIENTOS DE MIGRANTES
El doctor Ariel Garibaldo se encuentra esa tarde en su puesto en la diminuta clínica gubernamental de Bajo Chiquito, donde acompañado por una enfermera trabaja 15 días al mes desde hace más de dos años. Con una media de 200 pacientes diarios, apenas quedan medicamentos.
«Ahorita necesito mucho porque el flujo ha aumentado en estos últimos días y más porque hubo una retención y se nos acumularon más de 3.000 migrantes, que reconsultaban. Me he quedado sin medicamentos para lo más frecuente: dolor, inflamación, resfriado», explica a EFE el doctor, a la espera de un nuevo cargamento.
Este médico se enfrenta también a casos más graves, como fracturas, heridas y contusiones, además de violaciones.
Solo el mes pasado tuvo seis casos de abusos sexuales ocurridos en la selva. «Son amenazadas con armas de fuego y no les queda otra que acceder para no sufrir otro daño más grave», según le relatan las víctimas, que en ocasiones son «violadas por hasta cinco hombres».
«Algunas llegan en estado de shock, miedo, porque (…) creen que (el agresor) está en la comunidad, entonces evitan buscar atención médica o evitan decirle a alguien más lo sucedido», cuando necesitan píldoras para evitar el embarazo o medicamentos contra infecciones de transmisión sexual, como la sífilis o la gonorrea, relata.
Caída la noche, en el poblado, los migrantes hablan entre ellos en pequeños grupos. Un venezolano afirma que han violado a varias hermanas adolescentes a las que conoce, pero su familia rechaza ir a la clínica o denunciarlo. No quieren que se sepa, que sean estigmatizadas.