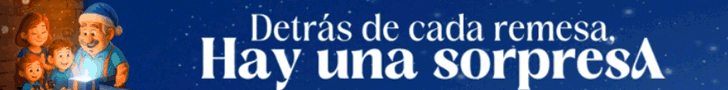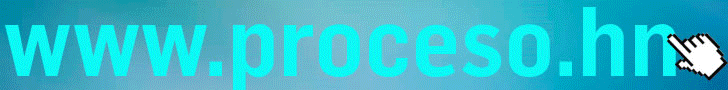Los Ángeles/Washington – «Nos decían que tomáramos mucha agua y que hiciéramos gárgaras con sal». Sin medicamentos para aliviar el dolor, este fue el único tratamiento que recibió José Juan Prieto al contraer el coronavirus en un centro de detención de migrantes en EE.UU., antes de que fuera deportado a México tras recuperarse.
Su caso es uno de los más extremos sobre cómo ha transcurrido la pandemia en numerosas cárceles de este tipo en EE.UU., donde miles de inmigrantes se hacinan y el distanciamiento social es casi imposible.
En el Centro de Detención de Otay Mesa, en California, la falta de tapabocas y guantes al inicio de la crisis sanitaria era una de las principales inquietudes de Prieto.
Su preocupación no ha resultado infundada, ya que ha sido una de las prisiones para inmigrantes más golpeadas por la pandemia hasta el momento, con 155 de los 1.201 casos confirmados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) entre la población bajo su custodia.
OCHO ENFERMOS POR HABITACIÓN
Cuando uno se aproxima a los exteriores de esa instalación, rodeada de montañas en una zona donde predomina el clima árido y seco, siente de entrada una sensación de asfixia, debido a las estrictas medidas de seguridad.
El vecindario tampoco es amigable: cuatro cárceles estatales y un centro de detención de menores completan una especie de complejo de máxima seguridad, al que Prieto llegó para ingresar en el centro de inmigrantes en enero, cuando la pandemia parecía todavía una posibilidad lejana.
Sin embargo, el coronavirus llegó a colarse tras los muros de Otay Mesa en marzo, con el caso de un guardia de seguridad que dio positivo en el test del COVID-19 y rápidamente se extendió entre el personal y los detenidos.
Sin saber exactamente cómo, Prieto contrajo un mes después la enfermedad y estuvo convaleciente durante dos semanas, antes de recuperarse y ser inmediatamente deportado a México.
La distancia social se antoja imposible en Otay Mesa, donde se comparte celda para dormir, incluso cuando uno está enfermo, y los únicos remedios disponibles son hacer gárgaras con agua y sal, y lavarse las manos.
«Había ocho camas; todas ocupadas», recuerda sobre su convalencia Prieto, natural de Zamora (Michoacán, México), en una conversación telefónica con Efe desde la localidad fronteriza mexicana de Tijuana, donde se encuentra después de haber sido deportado.
Los momentos de mayor miedo los vivió cuando le tocó ver cómo se llevaban en camilla a algún compañero, que «ya estaba bien malo», lo que le hizo temer por su propia salud.
Uno de ellos fue probablemente Carlos Escobedo, que el pasado 6 de mayo se convirtió en el primer inmigrante fallecido en cautiverio después de haberse contagiado de la enfermedad en ese centro.
UN RUMOR CUANDO SE AISLA A UN PRESO
La situación en Otay Mesa no es excepcional ya que se repite en otras cárceles de inmigrantes a lo largo y ancho de EE.UU., como en Catahoula Correctional Center, en el estado de Luisiana, donde Baldomero, un guatemalteco que lleva casi nueve meses recluido, ve con inquietud el aumento de casos del COVID-19 entre sus compañeros, sin saber a ciencia cierta si él se ha podido infectar.
Catahoula alberga actualmente entre 600 y 700 inmigrantes, de los que sesenta han contraído el virus, pero allí nunca hay anuncios cuando alguien da positivo en el test; simplemente la enfermedad es un rumor que crece cuando un recluso es separado y aislado.
Baldomero ha visto ya cómo varios de sus ochenta compañeros de módulo eran alejados y apartados del resto, sin que nadie les diera explicaciones. «Estaban aquí con nosotros, platicábamos con ellos e incluso les dimos un abrazo cuando se fueron, le saludamos y todo; les dimos la mano». Y ahora ni siquiera él mismo sabe si tiene la enfermedad, frente a la que sus únicos escudos son un tapabocas y jabón.
Aun así, el jabón es un bien escaso porque los internos solo disponen de una única pastilla para lavarse el cuerpo, a menos que tengan la capacidad económica de comprar más por su cuenta en la tienda del centro, pero en el caso de Baldomero, aquejado de una dolencia de los riñones, que trata con acetaminofén, es imposible.
Este hombre, que habla con Efe desde el interior de Catahoula, era hasta agosto pasado, cuando fue detenido en una redada contra inmigrantes, la principal fuente de ingresos de su familia, con dos niños pequeños, de 7 y 2 años, y una esposa que no puede trabajar por problemas en la vista.
NI MÁSCARAS NI ATENCIÓN MÉDICA
Las condiciones en los centros de detención han hecho sonar las alarmas de varios países latinoamericanos, como México, cuya estrategia se basa en exigir respeto a EE.UU.
El teléfono del cónsul de México en San Diego (California), Carlos González, no ha parado de sonar ante el centenar de llamadas de familiares y detenidos en Otay Mesa.
Conocedor de primera mano del panorama dentro de esos centros, González, uno de los diplomáticos mexicanos más implicados en la defensa de los inmigrantes, califica la situación de angustiante.
Su principal preocupación es la ausencia de respeto a los derechos humanos de los presos y al debido proceso, y enumera al ser consultado por Efe las condiciones de «alto riesgo» a las que están expuestos, como el poco acceso a máscaras faciales, compartir celda con detenidos infectados y no recibir la atención médica necesaria cuando presentan síntomas que no son fiebre.
Estos factores facilitan la propagación del COVID-19 en los centros, según el estudio «Impacto significativo en los inmigrantes y la atención médica local si las poblaciones de detenidos de ICE no disminuye».
Una de las autoras del análisis, Traci Green, epidemióloga de la Escuela Heller de Política y Gestión Social de la Universidad de Brandeis en Massachusetts, concluye en declaraciones a Efe que las instalaciones cerradas que mantienen a las personas muy cerca «son posibles puntos calientes de COVID-19 ahora y en el futuro cercano».